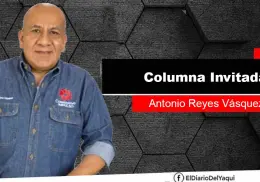La noción del libre mercado como motor infalible del progreso es una de las ficciones más persistentes de la modernidad. La metáfora de la "mano invisible", esa fuerza que coordina la oferta y la demanda, es el pilar de este concepto, utilizado comúnmente en las aulas. Bajo este principio, las fuerzas del mercado desregulado dirigen las acciones de millones de personas para producir resultados beneficiosos, a pesar de que cada una solo busca su propio interés. Sin embargo, el mismísimo Adam Smith, padre del capitalismo, reconocía en La riqueza de las naciones que la libertad total de comercio era una utopía. El mercado es una construcción humana moldeada por la política, la geopolítica, los intereses nacionales y las asimetrías de poder.
En este contexto, la guerra comercial de Donald Trump, aunque altamente perjudicial, es sólo la manifestación más ruidosa de una práctica histórica: el proteccionismo. Las barreras arancelarias y otros impuestos a las importaciones son su cara visible, un mecanismo para "proteger" industrias nacionales. Sin embargo, estos aranceles no los pagan los países que exportan, sino los consumidores y empresas de EE.UU. Cuando dichos impuestos suben, los productos importados se encarecen, lo que obliga a los consumidores a comprar más productos nacionales. Esto perjudica a los exportadores extranjeros, que venden menos, pero también a miles de importadores y pequeñas empresas estadounidenses, ya que sus ventas bajan al subir sus precios. Esto provoca, además, presiones inflacionarias.
Las importaciones también están sujetas a otros impuestos, como el IVA y gravámenes especiales para ciertos productos, como alcohol o tabaco. En el siglo XIX, Estados Unidos impuso aranceles masivos para proteger su industria de las exportaciones británicas, y Japón fue altamente proteccionista durante su expansión económica y militar antes de la Segunda Guerra Mundial. La Organización Mundial de Comercio (OMC) ha reducido los aranceles globales, pero las barreras no han desaparecido; se han vuelto más sutiles y letales. Me refiero a las barreras no arancelarias.
Las barreras no arancelarias se esconden en la letra pequeña de los reglamentos: normativas sanitarias excesivas, requisitos técnicos y burocracias interminables. Un ejemplo es la disputa entre EE.UU. y la UE sobre normas fitosanitarias, donde las regulaciones sobre transgénicos sirven como pretexto para bloquear productos agrícolas. Similarmente, al haber buenas cosechas en EE.UU., han surgido sospechosos problemas sanitarios en las exportaciones agrícolas de México.
El panorama se complica con los subsidios estatales, que corroen la competencia justa y son un cáncer para el libre mercado. China, por ejemplo, ha invertido miles de millones en subsidiar sus industrias de energía solar y vehículos eléctricos. Paralelamente, el primer Gobierno de Trump subsidió a los agricultores estadounidenses con unos $28 mil millones. Ésta fue una respuesta directa a las pérdidas económicas que sufrió el sector agrícola, ya que China redujo drásticamente sus compras de productos estadounidenses como represalia a los aranceles que Trump había impuesto a sus importaciones. Según la Agencia Internacional de la Energía (IEA), los subsidios globales a combustibles fósiles superaron los $5 billones en 2022, mostrando que incluso las economías más liberales subvencionan a sus empresas.
Añádase la ineludible intervención geopolítica. El comercio internacional está encorsetado por tratados, sanciones y conflictos. Las sanciones de EE. UU. contra Irán o Rusia son un recordatorio de que la geopolítica tiene prioridad sobre la economía. El comercio, en su esencia, es un arma política.
Las distorsiones no provienen sólo del Estado. Los monopolios y oligopolios, gigantes corporativos que dominan sectores enteros, son los depredadores más eficientes de la competencia. Al controlar producción y precios, empresas como Alphabet (Google) no compiten, sino que dictan las reglas, sofocando la innovación y la entrada de nuevos actores.
El concepto de dependencia estructural, formulado por la CEPAL, sigue siendo relevante. En muchos casos, los países en desarrollo dependen de los mercados dominantes, vendiendo materias primas baratas y comprando manufacturas caras. Este desequilibrio se cimenta en tratados asimétricos que benefician a las economías fuertes. La manipulación de divisas es la cereza del pastel; Alemania, China, Suiza y Taiwán, por ejemplo, han sido acusados de manipular el valor de su moneda para abaratar sus exportaciones.
Y, por si fuera poco, el mercado, en su lógica de ganancia, ignora los costos no monetizables: las "externalidades". No hay precio para la contaminación o la explotación laboral, pero el mercado no se autorregula para proteger el medio ambiente o la justicia. Esos costos no figuran en el balance de resultados, aunque contribuyan positivamente al PIB.
En conclusión, la visión de un mercado prístino y autorregulado es un mito. Es una narrativa que justifica el estatus quo y oculta los mecanismos de poder. La "mano invisible" no está sola; está amarrada con ataduras muy visibles: las del Estado, los grandes capitales y los poderes hegemónicos. El libre comercio, tal como lo imaginan sus ideólogos, es un campo de juego desigual, plagado de minas y reglas inescrutables.
Si deseamos una economía más humana, el mercado libre debe admitir una regulación inteligente y supervisión audaz, pero no sólo a favor de los más poderosos. De lo contrario, viviremos bajo la tiranía de un capitalismo de casino que ignora las externalidades, llevándonos a la catástrofe ambiental y la desigualdad. La pregunta no es si el mercado funciona, sino para quién.
El Dr. Castro fue consejero externo para el Gobierno Mexicano y presidente de la comisión de asuntos fronterizos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME). Ha sido catedrático, decano y vicerrector para desarrollo internacional en Pima College de Tucson, Arizona.
rikkcs@gmail.com