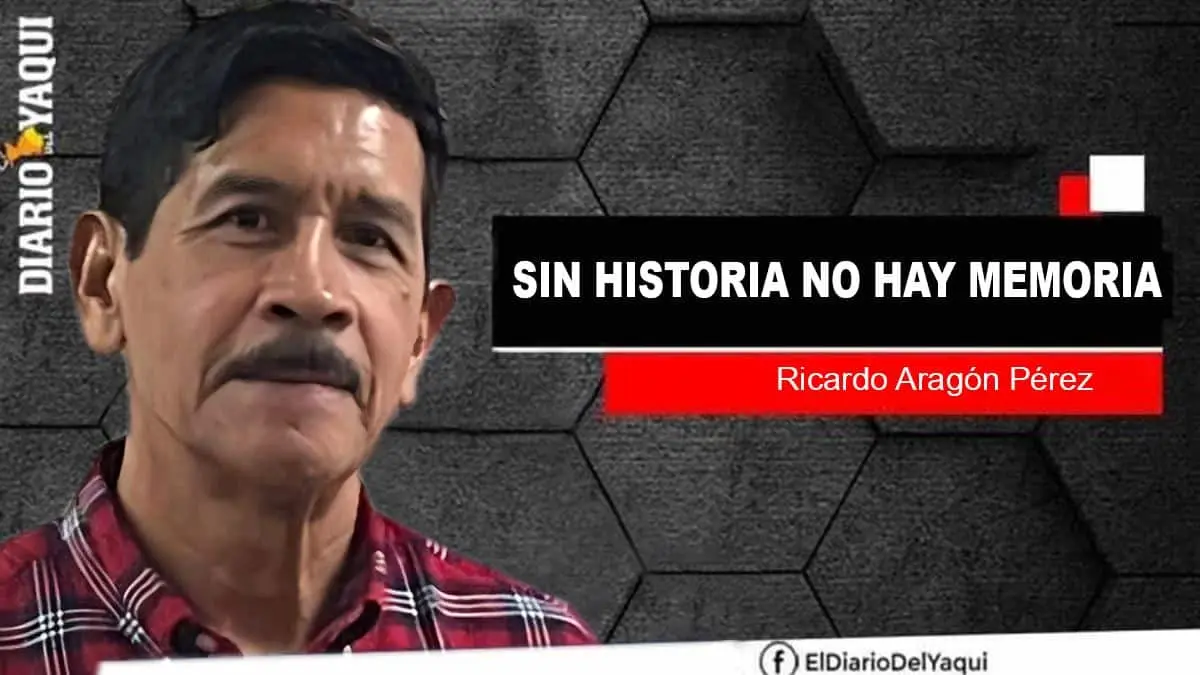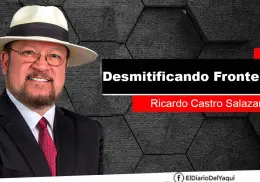De acuerdo con la periodización tradicional de la historia mexicana y de sus transformaciones radicales asociadas, la tercera gran transformación corresponde al ciclo de gobiernos revolucionarios, que inició Madero, continuó Carranza, Obregón, Calles y Cárdenas, entre otros jefes históricos.
Todos ellos, miembros de una nueva clase política que visualizó e impulsó la reconfiguración del país, con un modelo de Gobierno diferente al de la dictadura porfirista, en el que la democracia, los derechos políticos y civiles, la justicia social y la educación popular fueran posibles y accesibles a todas las capas sociales.
En ese grandioso proyecto transformacional, la educación pública, particularmente la escolarización de los sectores populares ocupó un lugar primordial, no sólo en el ideario, discursos y leyes, sino también en los presupuestos de egresos y programas de Gobierno, como el que impulsó el gobernador Plutarco Elías Calles en 1915, bajo la denominación "Tierra y libros para Todos", cuyo epíteto denota la centralidad que tenían los asuntos sociales y culturales en la agenda de su Gobierno.
Entonces el objetivo principal era abatir el rezago educativo. Por principio de cuentas, habría que contratar un cuerpo de instructores de analfabetas, para que enseñaran esencialmente a leer y escribir a miles de mujeres y hombres iletrados en edad extraescolar, lo que implicaba varios desafíos, como acoplar horarios en función de sus rutinas diarias, disponer de locales e invertir recursos adicionales al presupuesto educativo, que cada año autorizaba el Congreso para financiar la educación pública obligatoria, principalmente.
Asimismo, era menester ampliar la red de escuelas gratuitas y llevarlas hasta las comunidades de la periferia, en las que habría que construir locales con ayuda del vecindario, mandar maestros y presionar a las familias para que mandaran a sus hijas e hijos a la escuela, en vez de ocuparlos en tareas ajenas a ella, y procurar resultados de aprendizajes satisfactorios.
Para eso, los alcaldes, comisarios de policía y "la junta local de educación", instancia formada por vecinos y padres de familia, debían cooperar en el establecimiento de escuelas y hacer lo necesario para el buen desempeño de sus funciones, lo que implicaba vigilar el cumplimiento de los horarios y que no faltara material de enseñanza, principalmente cuadernos, tinta, pizarrones, gises y libros de texto. Adicionalmente debían actual como "vigilantes escolares", procurar que todos los niños en edad escolar asistieran puntualmente a clases, y evitar además que "los niños vaguen por las calles en horas ordinarias de clases".
Por su lado, los inspectores escolares debían visitar las escuelas a su cargo, con objeto de cerciorarse de la conducta y el desempeño del personal docente, cuya permanencia o destitución dependía de su calificación, en este último caso las razones de mayor peso eran: observar "una conducta notoriamente mala", "enseñar alguna religión o establecer prácticas de culto religioso en la escuela" y por "resultados insuficientes en la enseñanza", comprobados en dos visitas de inspección, o "en los exámenes de fin de curso".
Los inspectores de escuela también tenían entre sus tareas vigilar la asistencia a clases. Cada uno debía conocer el censo de población escolar de su respectiva zona, que comprendía ciudades, pueblos, comisarías y congregaciones; cotejarlo con los libros de matrícula, supervisar la lista de asistencia y tomar nota del número de alumnos presentes y ausentes, y sobre estos últimos debían activar todas las medidas necesarias para que ninguno dejara de asistir a la escuela.
No era esa una tarea menuda. Se requería encarar viejos y complejos problemas sociales y culturales, como el déficit de escuelas públicas, locales, material de enseñanza y maestros empáticos, además de la pobreza del pueblo, que presionaban a las familias para ocupar a sus hijos en faenas ajenas a la escuela, así como la débil o falta de cultural escolar, pues muchas familias no tenían el hábito de mandar a sus hijas e hijos a la escuela, aunque sus servicios fueran gratuitos.
Si bien cada vez hubo más escuelas gratuitas y más niñas y niños se inscribían, la tasa de matrícula y asistencia indicaban que estaban significativamente por debajo del total de la población en edad escolar reglamentaria, que era de 5 a 15 años. En 1920, por ejemplo, se estimaba en 260 mil el número total de sonorenses; aproximadamente el 17 por ciento formaba la población escolar, lo que en números redondos sumaban como 44 mil niñas y niños; pero sólo 26 mil 724 se inscribieron en alguna primaria urbana o rural y, de ese universo, varios miles desertaron (7 mil 236), un monto menor asistió regularmente a clases (19 mil 488), pero cientos de ellos reprobaron (7 mil 548) y apenas un pírrico tres por ciento terminó su educación primaria.
Un caso específico que ilustra los problemas y desafíos educativos, fue el de la sexta zona escolar de Cananea, a cargo del inspector Rafael Jiménez, quien reportó una matrícula de 3 mil 195 alumnos para el ciclo escolar 1919-1920, de los que 577 abandonaron la escuela antes de terminar el año escolar y menos del 50 por ciento asistía con regularidad, pero sólo 734 obtuvieron calificaciones aprobatorias; en tanto mil 884 fracasaron, mientras un puñado irrisorio de cinco menores concluyeron su educación primaria.
Cananea no era un caso extraordinario ni aislado, sus fracasos ejemplificaban las debilidades del sistema educativo en materia de asistencia, abandono, examinación, reprobación, aprovechamiento y terminación de la educación obligatoria. De hecho, datos estadísticos de la propia Dirección General de Educación Primaria del Estado, confirmaron el estado crítico y los desafíos prioritarios que debía encarar el Gobierno de la Tercera Transformación en ciernes.